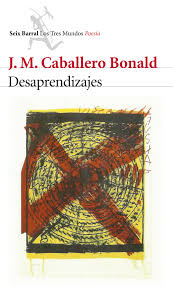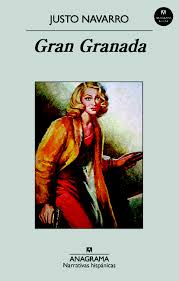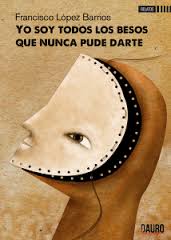Gran Granada de JUSTO NAVARRO,
Ed. Anagrama (OBRA GANADORA)
Gran Granada pertenece al género de la novela policíaca
aunque existe un trasfondo histórico y social que permite también adentrarse en
un tipo de novela que revela claves sobre nuestro pasado, sobre todo ese modelo
sociedad dictatorial que vivimos durante el franquismo y, también, sociológico,
por cuanto todo el ámbito de esta novela no se centra en la gran ciudad, como
es lo habitual sino en una ciudad de provincias como Granada (patria chica del
autor), de la que nos revela componentes vivenciales de época con una ambientación
social precisa sustancial. De modo que
se produce una alteración de ese concepto negro o policíaco en aras de llegar a
una especie de síntesis heterodoxa y novedosa en este tipo de obras.
Se desarrolla durante el año 1963 cuando fueron conocidas las terribles
inundaciones de la ciudad al tiempo que se anunciaba la llegada del dictador
Franco, otra especie de “inundación” vivencial y social, de diferente calado,
que mostrará a las claras una imagen de época en la defenestración de la máxima
autoridad local, el gobernador civil, a resultas de los sucesos no conclusos
que acaecen en la ciudad y son objeto fundamental de la novela. Esto nos
permite adentrarnos por una vorágine local en la que se observa la situación de
absoluta opresión y la putrefacción del poder instalado.
En el aciago día de más lluvia se encuentra el cadáver de un forastero en
un hotel granadino y aquí arranca la primera muerte a la que van a suceder
otras que tendrán relación con ella, pero no se sabrá hasta el final de la obra,
con las investigaciones que va realizando el comisario Polo. Lo que va
generando una especie de laberinto en la ciudad del que a veces es dificultoso
salir para el lector. Comenzamos a pensar que el oculista Saura es el asesino
de Fernando. Investigación que se va entreverando con el anuncio de la visita
de Franco y su posterior llegada y sucesos diversos.
Navarro se va introduciendo así en temas muy queridos para él como el
concepto de moralidad o la faceta homosexual en una época que era atacada furibundamente,
la trascendencia de la construcción del pasado para los personajes diversos y
el proceso agobiante de una realidad social terrible son elementos que
conforman una novela de desarrollo complejo por el magma que la circunda.
El escritor crea perfectamente una atmósfera de época a través de lugares
concretos, costumbres, canciones, usos y modos, y convierte de nuevo a Granada
en un espacio narrativo que ha tenido siempre una gran importancia en su obra.
Hay un esquema impersonal de novela negra que permite en ocasiones al
lector perderse en un laberinto del que de vez en cuando debe acudir en su
ayuda el escritor consciente de las dificultades y las sucesivas muertes
enganchadas de tal manera que es un proceso complejo, casi matemático.
En ese ámbito observamos que hay un grupo
homosexual que controla la ciudad. Un grupo de poder al que pertenece el
comisario A Polo, policía y espía; el oculista Federico Saura, protagonista,
como hemos visto desde el inicio; Clara, su novia; o el catedrático de arte
Juan Segovia, que aparece muerto también en extrañas circunstancias. Un mundo
abigarrado y promiscuo para una novela de calidad literaria.
El relojero de Yuste de JOSÉ A. RAMÍREZ LOZANO, Ediciones del Viento
Con esta novela Ramírez Lozano obtuvo el
premio Ciudad de Salamanca en 2015. Se centra en los últimos días del emperador
Carlos V en el monasterio de Yuste y la obsesión por el tiempo que le queda de
vida, materializado simbólicamente por el relojero del título de la obra. Es el
año 1555 y el emperador, con tan solo 55 años, se considera ya un viejo que
decide retirarse al monasterio extremeño de Yuste. En ese recorrido le
acompañan sus relojes y Juanelo Turriano, relojero a quien se encomienda que
funcionen perfectamente. De camino hacia el monasterio y siendo consciente del
final de su vida, el emperador anhela que este llegue lo más tarde posible y
cree que puede retrasar su llegada si se sabe resolver ese momento, por este
motivo le encarga a Juanelo que fabrique un autómata que luche por él contra la
muerte: que componga un reloj para disputarle el tiempo a la Muerte. Y le dice:
“Quiero, Juanelo, que construyas un reloj para mí cuyas horas corran parejas de
mis días”, porque “sabido es, amigo
Juanelo, que habremos de morir, pero el día y la hora está en nuestra mano
retrasarlos. Y a esa dilación y tardanza llamo yo victoria”.
En sus asiduos diálogos sobre el tiempo y
los relojes, le dice Juanelo que la verdadera ciencia ha de ser audaz y este
afirma que sería capaz de “hacer un reloj acordado con el cuore, con el suo cuore
(le dice al emperador), como los son los planetas y las horas (…) pero hecho a
la medida de su alma (…) Los relojes son el ánima del universo –insistió
Juanelo tentador-. Sería un reloj único, el mio
capolavoro; en el que estarían representados los movimientos de todos; el
de la octava esfera, el de los siete planetas …” Es una batalla contra la
Muerte y en defensa de la vida. Unas ideas sin duda muy interesantes y
llamativas por las que nos conduce Ramírez Lozano.
Pero no es la única en esta breve pero
intensa novela organizada en diecisiete capítulos que nos muestran el recorrido
del emperador camino de Jarandilla hasta la llegada de la muerte: “cuando Male
advirtió que el reloj había acabado de sonar”, en esa interacción entre
vida/sonido frente a muerte/silencio del reloj. Otras temáticas como la
simbología de la cerveza (más aceptada por el emperador) frente al vino
(defendido por los frailes) o la obsesión por los relojes frente al
enfrentamiento con los frailes que los consideran invento del diablo… son
elementos que coadyuvan en la línea de un enfrentamiento evidente del emperador
frente a la iglesia puesto de manifiesto en muchos pasajes del libro.
A través del diálogo, por ejemplo, con su
primo Francisco de Borja descubrimos ese enfrentamiento con el papa Paulo por
llamar a los españoles “cismáticos malditos, hez del mundo. Abyecta y vil dijo
de nuestra nación”.
Los diálogos con el padre Regla muestran
también esa vía de enfrentamiento permanente y al que le reconoce una y otra
vez su obsesión por el tiempo y por no poder controlar ese final. Y es que, en
el fondo, está presente esa lucha entre la ciencia y la religión y el intento
de esta por imponer el ejercicio dogmático del pensamiento: “Los frailes,
Majestad (le dice Juanelo). El prior recela de mi trabajo. Es de los que
piensan que la ciencia estorba la fe”.
Los comentarios del emperador hacia el
relojero van en esa misma línea cuando irónicamente le comenta que los acusan
de calvinistas porque Calvino ha hecho en Suiza de los relojes un instrumento
devoto, “severísimo como es con le ore”. Y curiosamente la cerveza se convierte
en una especie de emblema también de esa lucha pues sabido es que estos recelan
de la bebida celta.
Entre los diversos personajes que surgen
para conformar una visión complementaria se encuentran Van Male o el propio
hijo bastardo del emperador, Jeromín, el futuro don Juan de Austria, cuya
presencia conecta con una interpolación, la de la serrana que le muestra una
teta al emperador, que nos retrotrae a las leyendas medievales, pero que aquí
está traída un poco a la fuerza en esa insistencia de la serrana de tener un
hijo bastardo del emperador y que nos anuncia la de su hijo bastardo.
Pero en muchas de estas situaciones
secundarias lo que trata de mostrar el autor es una visión de época con un
estilo raudo y llevado de los diálogos obsesivos del emperador en torno al
tiempo.
Una situación un tanto violenta se
generará cuando desaparece el reloj que ha sido construido para el emperador y se
emprende una investigación de la que se responsabiliza a los frailes,
representantes de la ortodoxia y de evitar que el emperador caiga en la herejía
del tiempo. Así el diálogo surreal del emperador con el diablo solo manifiesta
esa visión religiosa de la obsesión diabólica con el tiempo.
Amar tanta belleza de HERMINIA LUQUE, Ed. Fundación José Manuel Lara
Amar tanta belleza de Herminia Luque fue ganadora del IX Premio Málaga de
Novela. El título de la novela surge a partir de unos versos de María de Zayas
incluidos en su segunda colección de novelas, Desengaños amorosos, que dicen así:
Así gasta, llorando,
su bien perdido
tiempo
que amar tanta
belleza
gloria es, que no tormento.
Herminia Luque construye una
novela socio-histórica centrada en dos figuras femeninas relevantes del siglo
XVII: Ana Caro Mallén y María de Zayas. La primera menos conocida que la
segunda, pero, sobre todo, la relación de afecto que las unió a ambas a la que
dedica un buen número de páginas que expresan el reconocimiento mutuo, con un
lenguaje con el que ha querido acercarse en cuanto al léxico, a las
construcciones sintácticas y a los recursos semánticos… a la forma y al
espíritu de la lengua española durante ese siglo. Lo que le da un cierto aire
arcaizante y produce unas evidentes dosis de verosimilitud muy sugestivas.
Herminia Luque ha realizado un
profundo trabajo de investigación serio y riguroso (y el hecho de ser profesora
de Historia es determinante), seleccionando fundamentalmente elementos de tipo
social o sociológico, hábitos, costumbres, usos, comidas, alimentación, ropas…
que nos permitan hacernos una idea relevante de la situación vital. Este
elemento es concluyente y muy enriquecedor, incluso desde el punto de vista
estructural, pues, en ocasiones, la autora cede al hilo conductual de la obra
en beneficio de estos recursos que permiten contextualizar las situaciones
desde el punto de vista de los elementos sociológicos pero formulan cierto fragmentarismo
discursivo.
Realmente la anécdota inicial,
el prólogo correo electrónico de la profesora Mónica Belicio de Torres
dirigiéndose al editor y adjuntando el archivo con cinco documentos de
diferente naturaleza es un recurso libresco historicista, con afán de
verosimilitud, para ahondar en el relato de las vidas de una y de otra, sus
idas y venidas por diversos lugares de España, sus referencias biográficas y la
importancia de la escritura en sus existencias.
Estructuralmente la obra se
organiza en varios apartados: el citado correo-electrónico (a modo de prólogo),
un epílogo (con tuits de la misma autora del prólogo) donde Mónica comunica que
su editor ha publicado los textos de Ana Caro y María de Zayas como si fuesen
ficción, bajo el absurdo título de Amar tanta belleza, y anuncia una demanda
judicial; y cinco partes: I, La aparición de una mujer en carne momia (1637);
II, la región más anhelada (escrito, una de las partes más amplias de la obra
con 143 páginas); la III, testamento de doña María de Zayas (5 páginas); la IV,
Amar tanta belleza (1653), (escrito de
María de Zayas, como el anterior, con 107 páginas); y, finalmente, un escrito
de Roque Salvatierra en el que se anuncia un certamen poético para celebrar la
memoria de sor Juana de Jesús y condenar la memoria de María de Zayas y la
exaltación de Juana de Jesús.
Sin embargo, el grueso de todo
ello son las historias de ambas escritoras, siendo las otras referencias un
oficio libresco con las que intenta ofrecer verosimilitud y un toque de modernidad
en el uso del correo electrónico y los tuits, creando una especie de
distanciamiento entre épocas.
Aunque estructuralmente todo el
grueso de la obra son los dos escritos de estas autoras, que constituirían el
90% de la narración, también existe una apariencia metaliteraria, pues se
configura a partir de los documentos hallados por una
profesora universitaria –entre ellos dos testimonios autobiográficos: una carta
de Ana Caro Mallén y otra de Zayas– donde se narran las
apasionantes peripecias de las dos escritoras y amigas, a la vez que nos
sumergimos en el contradictorio mundo de la cultura del Barroco.
Asimismo observamos la
tendencia, como en el Quijote, a formular historias secundarias que conforman
el gran magma narrativo. Abundan las interpolaciones de estas que generan una
malla imprescindible para comprender el relato.
Pero, sobre todo es el factor
femenino uno de los elementos determinantes. Está muy presente en el afecto que
siente la escritora por los personajes elegidos, dos mujeres fuertes de
carácter y con una personalidad muy moldeada, que se adelantan a una época en
la reivindicación del papel de la mujer. Una razón feminista que está muy
presente en algunos pasajes de la obra.
Cada autora realiza un escrito
(María de Zayas dos en realidad), en el que ejecutan una aproximación vital a
determinados periodos de la vida de cada una, sus preocupaciones diarias, su
defensa de la literatura y la concepción de la mujer como un ser completamente
al margen de la sociedad y, sobre todo, la relación sentimental que unió a
ambas.
El comienzo no puede ser más
misterioso porque el lector se encuentra que tras el muro de una casa se halla
el cadáver momificado de una mujer. Y la única pista sobre este macabro
descubrimiento la porta en sus ropajes la propia víctima: “Mi hermano me puso
aquí”. Información aportada por Mónica Belicio para su editor. La resolución
del crimen es otro de los elementos parejos, aunque realmente lo importante es
el descubrimiento biográfico de ambas mujeres.
Es una novela que por momentos
posee un carácter costumbrista pero que se desarrolla con soltura y vitalidad.
El
rey del juego de JUAN FRANCISCO FERRÉ, Ed. Anagrama
Se adentra en una línea que para él es habitual: los
entresijos de la contemporaneidad más
alegórica y publicitada, y, en este caso concreto, por los entresijos de
la España contemporánea desde perspectivas nuevas en la novela española actual
que nos adentran por una concepción diferenciada del significado del término
realismo en el momento actual. Acaso como dice su protagonista: “No era la vida
sino una imagen distorsionada de la vida. Una ilusión óptica concebida por un
idiota, llena de imágenes desenfocadas y ruidos inútiles” (p. 151). A través de ella asistimos a un discurso fragmentario
con abundante número de personajes que van y vienen por mundos heterogéneos,
percibiéndose un claro homenaje a las estructuras abiertas, al reciclaje
literario, la interdisciplinariedad, la posmodernidad, la presencia del collage, la introducción de la cultura
del videojuego, la narrativa paródica, el
mixtificado discurso de envoltura filosófica, la extravagante utopía y la hábil
entelequia ficcional… Pero mostrando al
mismo tiempo un modelo de sociedad degradada, bajo la férula de la mejor
tradición hispánica que llega desde el esperpento valleinclanesco. El
rey del juego es una obra profundamente hispánica, es un producto made in Spain, una parodia, una
astracanada sobre nuestra existencia más actual con la que Ferré ha querido
mostrar nuestras excrecencias, limitaciones, abusos de poder y absurdo más
beckettiano, a través de un thriller narrativo que posee una perspectiva y
punto de vista desmitificador, lúdico, excéntrico, humorístico, deformador,
alegórico y juguetón. En una entrevista en Diario Sur (19 octubre 2015) decía:
Yo he querido escribir un thriller en el
cual un escritor, que es un ingenuo y un bobo, termina descubriendo una
realidad que nunca hubiera sospechado. Y en ese sentido, Axel es un prototipo
del ciudadano de nuestro tiempo, en el que me incluyo: estamos continuamente
recibiendo fogonazos de información y no acabamos de entender en qué estamos
metidos. Y, por otro lado, es una novela en la cual quiero afirmar la fuerza
del humor.
El narrador y protagonista, Axel Bocanegra, un escritor
cuarentón de conocido, es requerido por dos personajes que lo secuestran y a
través de unas pastillas “mágicas” lo hacen entrar en un mundo de alucinaciones
en el que la realidad se mezcla con el sueño en un continuum de acciones que lo llevan de un lugar a otro y de unos
sucesos a otros sin una relación de unidad o continuidad y sí como exaltación
de la metáfora de lo fragmentario tan habitual en sus novelas. En esta obra no
existen héroes y sí antihéroes. En su bajada a los infiernos y a la sordidez de
su recorrido vital por pueblos y lugares indeterminados el escritor malagueño
está reivindicando un modelo de espacio vital muy español completamente
degradado con evidentes alusiones a la política actual y a sus componentes más
simbólicos, cambio de monarca (amenazado), alcaldes corruptos y sordidez en un
juego en el que no solo juegan los personajes sino el propio escritor con
ellos. Con el que trata de mostrar continuas claves de nuestra realidad más
abyecta. Una realidad ajena al realismo, por cuanto para Ferré (ya lo había
acreditado en sus obras anteriores) la realidad es algo más profundo que el
discurso realista con el que claramente rompe y al que considera insuficiente
para conformar su visión del espacio-tiempo. Un
sentido de la realidad que lo manifiesta en estos términos:
Me parece que la única forma de
acercarse a la realidad es desde una perspectiva que no sea trillada ni trivial
sino original. Y eso nos lo da poder mirar el mundo desde una perspectiva
fantástica (…) A mí me interesa una realidad muy concreta, que está definida
por los medios y no solo por lo que vivimos a diario. Y en esta novela a partir
de un momento determinado se produce un apagón electrónico y ya no hay radio,
no hay Internet... A partir de ahí la realidad se transforma. Eso acelera el
vértigo del thriller, porque los personajes se mueven en una realidad que ya no
pueden encontrar en pantallas ni en información mediada por Internet. Por eso
hay que utilizar otros géneros que no son realistas para aproximarnos a esa
realidad (Sur, 2015: s. p.).
Porque esto es lo que
realmente le interesa al novelista, adentrarse en el aquí y ahora, en nuestra
sociedad desecha, destrozada y corrompida y ofrecer las claves presuntas de esa
degradación. Laberintos abyectos en los que
entran y salen los personajes
llevados por el azar o por los caprichos de la propia historia pero con una
perspectiva que no entronca con esa realidad sino que se aparta a través del
rapto de lo fantástico y el juego, porque solo a través de ellos se puede
acabar comprendiendo este escenario.
Lo primero que llama
la atención en la obra es la meditación en torno a los componentes y el orden
de la estructura de la misma: opiniones “fantaseadas” de escritores y
particulares sobre la obra, la cita de Juan Luis Vives y la organización de las
dos partes con los consiguientes subapartados…
Al inicio existen toda
una serie de opiniones traviesas del autor que nos recuerdan los juguetones
poemas de Cervantes en el prólogo del Quijote, con el que encontraríamos
concomitancias en algunos elementos técnicos: la interpolación de historias, el
espíritu deformador, la antiheroicidad de los personajes, el antirrealismo
tanto en la época de marras como según la concepción que ha tenido durante el
XX, la apuesta por una renovación, la síntesis entre fantasía y realidad, y,
sobre todo, el recurso a “la cotidianidad”. Muchos elementos que, salvando las
distancias, los unen. Con ello muestra Ferré desde el minuto uno que su obra
está presidida por el juego más absoluto y el espíritu bufo y la mascarada (…).
En definitiva, una novela iconoclasta,
bizarra, osada.. que requiere de una gran participación del lector y en la que
el autor asume una gran cantidad de riesgos. Con la seguridad de que será
propensa a las filias y a las fobias, como ha sucedido siempre en cualquier
país del mundo cuando un novelista ha querido aportar algo diferente al statu quo pero con una evidente calidad
literaria y una prosa rica y audaz.
La
emperatriz de Tánger de SERGIO BARCE, Ediciones
del Genal
La
emperatriz de Tánger fue finalista del XVII
Premio de novela Vargas Llosa de 2012. Barce se centra en una novela de género
negro ambientada en Tánger. Una ciudad que conoce perfectamente y por la que
nos conduce con soltura y solvencia narrativa. El protagonista es Augusto Cobos
Koller, un escritor alcoholizado, que trata de redimirse con la literatura
aunque su vida le lleva por tugurios y drogas incapaz de organizar su
existencia. En ese recorrido vital su encuentro con el escritor Paul Bowles
pertenecería a ese espacio propio de la metaliteratura, en la que esta se
convierte de pronto en un residuo para penetrar en la obra en sí. Sin embargo,
Barce es fiel a la trama de cualquier novela negra en la que el protagonista se
ve envuelto cuando un capitán falangista al que la mayoría desea su muerte es
asesinado.
Las continuas intromisiones del inspector
Barreda en la existencia de Cobos Koller van a convertir su existencia en una
pesadilla y en una desesperante intriga novelesca que no será resuelta hasta el
final. Un constructo que siempre es complicado en este tipo de novelas porque
la intensidad es muy difícil de regular y en este caso concreto se hace de un
modo adecuado y bien conducido, con total verosimilitud y con una tensión
narrativa apropiadas. Al lector siempre le quedará la duda del grado de
participación del protagonista en la muerte del despreciable falangista.
La novela posee todos los condimentos para
la cinematografía, un espacio muy a lo Casablanca,
una situación internacional, un país en donde se halla lo peor de la
degradación de un espacio político conquistado y la mujer, con su carga
erótica, como un elemento más para redimir junto a la literatura la liberalidad
extrema de Cobos Koller. Los elementos de la intriga son llevaderos y en ningún
caso los escenarios secundarios ahogan la línea inicial, por cuanto no es una
novela muy extensa (tan solo ciento setenta y seis páginas) y Barce la lleva de
un modo raudo y con contención en el proceso de construcción de espacios, en
las descripciones y en la conformación de los personajes que están
desarrollados en sus aspectos esenciales.
Barce organiza estructuralmente su espacio
narrativo en una serie de capítulos que llevan como título un nombre, Yamila,
Ricardo… que serían los personajes que protagonizarían el capítulo en concreto.
El primero es un inicio fulgurante en el que el erotismo se apodera del mismo.
Estas se suceden sin solución de continuidad porque Cobos Koller es un adicto
al sexo (lo definen como putero) que, no obstante, como le había dicho en una
ocasión una de sus amantes, siempre acaba huyendo. Pronto entraremos en La emperatriz de Tánger, la novela del
mismo título que prepara el propio Cobos Koller, sin saber muy bien hasta dónde
es Cobos Koller o hasta dónde es Segio Barce el autor de una o de otra debido a
que ambas llevan el mismo título. Esta buscada confusión le permite al escritor
adentrarse también por un tema interesante, los entresijos de la creación
narrativa, por lo que esta se objetiva desde una perspectiva novedosa y siempre
atrayente. De hecho para Cobos Koller esta es una prostituta sobre la que opina
que seguramente sería la única que merecería salvarse del infierno.
Los personajes van sucediéndose raudos
(Carmen, Yamila, Jean-Jacques, y con
unas breves pinceladas Barce los conforma adecuadamente porque lo que le
interesa sobre todo es expresar su situación vital que a medida que avanza la
novela acabará imbricándose con su situación legal pues la policía lo
investiga. Paul Bowles tiene un papel activo en la obra pero realmente no participa
en la intriga de la misma sino como un elemento colateral, lo que le permite
también a Barce hilar una imagen sobre muchos de los escritores que tomaron en
esa época Marruecos como centro de su actividad literaria convirtiendo este
país como en una especie de refugio vital internacional en el que la síntesis
de culturas adquiría unos visos atractivos.